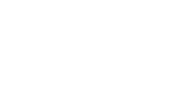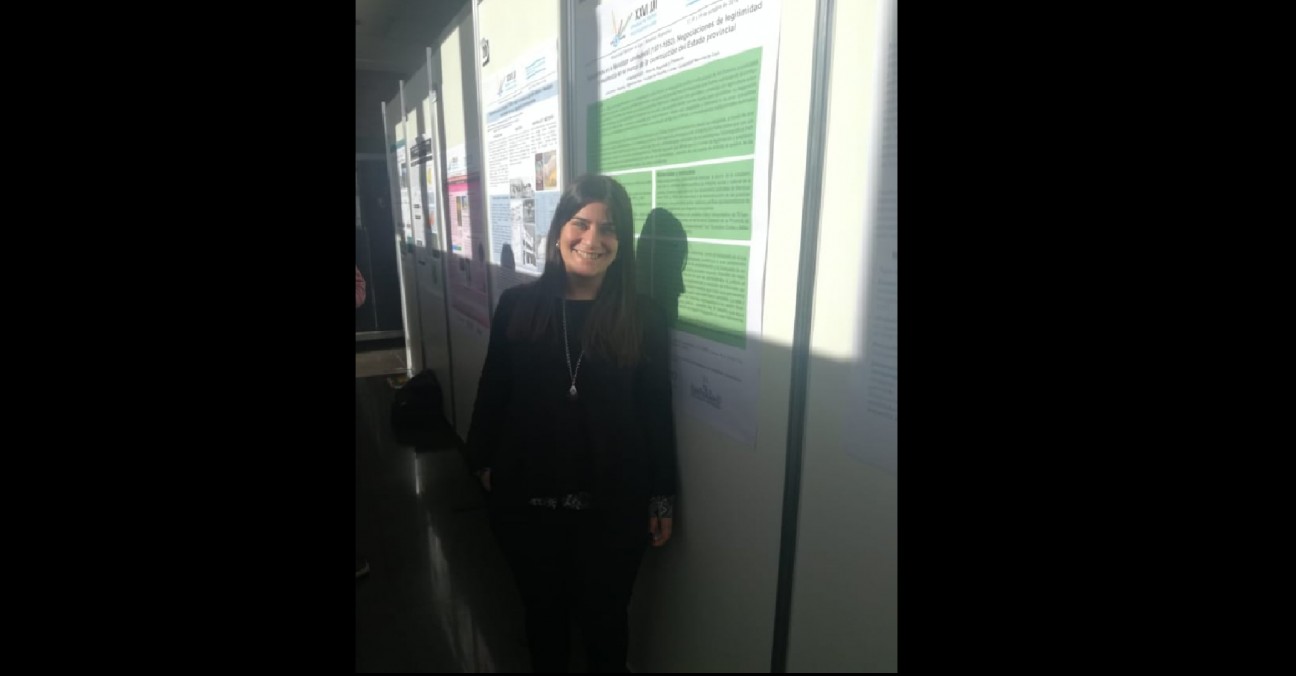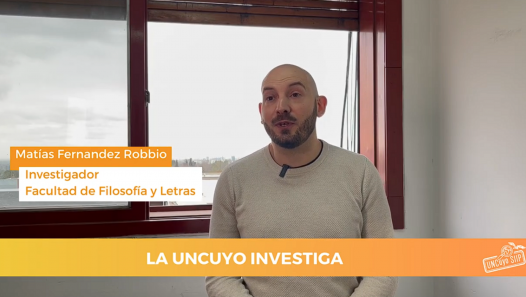Lucía Cortez (26) es una joven investigadora de la UNCUYO. Es además, estudiante avanzada de la licenciatura de Historia y profesora de la misma disciplina, egresada de FFyL. Se desempeña también como docente en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Lucía entiende la importancia de desarrollarse como investigadora. “Mi participación viene porque primero, estoy como becaria por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y luego por la Secretaria de Investigación Internacional y Posgrado. La convocatoria a participar nos llega a los becarios como una invitación. Y por otro lado, mi directora de tesis me entusiasmó para presentarme porque es una instancia maravillosa que permite la internacionalización y ver como la temática que una trabaja también se lo aborda en otras universidades y en pos de la construcción de redes” señala inquieta.
La participación de las y los jóvenes investigadores tuvo dos momentos muy interesantes: las pre jornadas de la UNCuyo, en donde expusieron los posters los que pertenecían a la universidad. Allí fueron evaluados y seleccionados para la jornada de octubre con la presencia de representantes de Brasil, Paraguay, Uruguay, y de varios lugares de la Argentina.
¿En qué consiste tu investigación?
Es una especie de informe de avance de la investigación que estoy haciendo en el marco de esta beca y también en el marco de la redacción de la tesis de licenciatura. El título es “Subalternos en Mendoza. Entre 1831 - 1852. Negociaciones de legitimidad y resistencia en el marco de la construcción del estado provincial”. La idea es estudiar al estado desde los márgenes atendiendo a los los sectores que han sido arbitrariamente excluidos de los paradigmas tradicionales historiográficos que son los sectores populares y la mejor vía para mí, para estudiar estos antecedentes son los expedientes judiciales.
Empiezo a indagar en este tema en el año 2014, cuando me incorporé al equipo de trabajo de la doctora especialista Eugenia Molina. El trabajo lleva mucho tiempo, porque abordo fuentes inéditas.
¿Por qué entendés que tu perspectiva hace la diferencia en esta temática abordada?
Tiene una relevancia importante porque estudio un tema que ya ha sido explotado pero desde otra perspectiva. La historiografía que existe no presta atención o no pone la lupa sobre los sectores populares. Esta mirada es a contrapelo de lo ya está escrito. Esto es un trabajo que no se ha agotado.
Parto de una historiografía renovada que plantea estas hipótesis: la situación de falta de constitución provincial no significó necesariamente un vacío legal. Y Mendoza a diferencia de otras provincias, representó cierta estabilidad política y demás. Esto, tiene que ver con un período en donde se da un recambio del modelo productivo. Se pasa de una agricultura colonial a una ganadería comercial con agricultura subordinada. ¿Esto qué significa? La emergencia de una élite que necesita negociar esa dominación. Esa negociación impulsó mecanismos de disciplinamiento en la sociedad y la hipótesis del trabajo es que esos mecanismos tuvieron cierta resistencia. Y esas acciones pasaron a ser criminalizadas. Por eso yo estudio los expedientes judiciales, porque ahí es donde se ve la tensión entre el proyecto de la élite con la práctica, en donde hay una necesidad permanente entre el 31 y el 52 de ir ajustando la norma. Se van elaborando distintos reglamentos y se van modificando sobre la marcha. Todo lo que tiene que ver con la administración de justicia es un campo consolidado lo que no esta tan estudiado eran las representaciones que tenían los sectores subalternos. Entonces, indago en cuáles son los motivos para cometer los “delitos”, por qué esas acciones pasan a ser criminalizadas, qué significan, etc.
Si pudiéramos adelantar alguna conclusión, ¿Cuál sería?
Existen distintas representaciones entre la élite y los subalternos de determinados conceptos como la propiedad privada, el tema de ser sujetos de derechos. En los testimonios consultados hay una invisibilización de las mujeres, ya que no aparecen ni como denunciadas ni como protagonistas de los delitos. No hay conciencia, o no esta subjetividad la idea de que son poseedores de derechos. Entonces, nunca se defienden desde ese lugar.
Y por otro lado, con el cambio del modelo productivo, una de las acciones que pasa a ser muy criminalizada es el abigeato (robo de ganado). En ningún momento en los testimonios estudiados aparece subjetivada la propiedad privada de la misma manera para la élite como para los sectores subalternos. Estos últimos aluden que cuando toman un caballo es porque lo han querido prestado o porque visitaban a la familia y luego lo pensaban devolver, no hay una cuestión de la apropiación.
¿Qué comparación se puede hacer con la Mendoza de hoy?
Justamente la intención mía, salvando las distancias de los tiempos y los lugares, es como estudiar una criminalización de la pobreza, pero en el pasado.