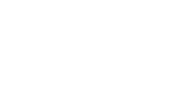Ewa Kobyłecka-Piwońska y el pogromo de Jedwabne (Polonia)
En la primera parte de la presentación, Ewa Kobyłecka-Piwońska comentó la evolución de la memoria de la Shoá en Polonia, a partir de la publicación del libro "Vecinos" de Jan Tomasz Gross. La investigadora habló sobre “la necesidad de deconstruir la memoria oficial, de desmitificar aquellas “políticas de la memoria”, una narrativa martirológica que sostiene el relato de una población victimizada, heroica y solidaria con el pueblo semita, una Polonia de raigambre noble. El texto de Gross, “Vecinos” convirtió a un caso que se solo se analizaba en los círculos intelectuales, en tema de debate público. El libro cedió la voz a las víctimas directas, testigos sobrevivientes del pogromo de Jedwabne” (NdR: Históricamente, el término “pogromo” se refiere a ataques violentos por parte de poblaciones no judías contra los judíos en el Imperio ruso y en otros países). “El texto de Gross deconstruyó mitos sedativos que exorcizaban culpas. Entre esos mitos, hallamos el del judaísmo en vinculación con el comunismo, el de los polacos como meros testigos pasivos de la masacre y el mito de que los ejecutores de la misma habían sido parias, perpetradores marginales. Gross rompe con la “decencia en la descripción”, con la perspectiva distante, con los mitos de autojustificación”.
Otras voces disonantes
Ewa Kobyłecka-Piwońska destacó que, en 1988, “la cineasta polaca Agnieszka Arnold viajó a Jedwabne con un equipo de filmación y produjo dos documentales basados en entrevistas con los aldeanos locales”. En Arnold se inspiró Gross para escribir su libro. Utilizó muchas de las transcripciones de sus entrevistas, además de otros materiales, y el título de su segundo documental para el de su libro.
También la investigadora subrayó el trabajo de “la periodista polaca Anna Bikont, quien en “El crimen y el silencio” (2004) relata en una especie de diario personal, el vínculo con su madre y su hija. Una que ocultó su identidad judía para evitar la segregación, la otra, la hija, se esfuerza por recuperar la memoria de su cultura”.
En el análisis de Kobyłecka-Piwońska, se subrayó también la obra dramática “Nuestra clase” (2012) de Tadeusz Slobodzianek, que narra la historia de 10 compañeros de clase en un pueblo polaco (Jedwabne), 5 de ellos son judíos y 5 son católicos. La llegada de los rusos y después de los nazis lo cambia todo, mostrando hasta dónde puede llegar la maldad humana. “Nuestra clase” es una obra de teatro que se animó a representar de manera cruenta esos hechos.
Entre los films que reivindican la memoria judía de Polonia, en la mirada de la conferencista, “El secreto de la aldea” tiene un rol importante: “es una película dramática polaca de 2012 escrita y dirigida por Władysław Pasikowski que está ambientada en los ‘90 y que cuenta la historia de dos hermanos de un pueblo que se separan y que, al reunirse, luchan contra el olvido y son víctimas de la persecución”. En este thriller posmoderno, las lápidas y el trigo, el pajar y las llamas son símbolos de una dura realidad: los antepasados de los ciudadanos colaboraron con el ejército alemán en la matanza de los judíos residentes entonces en el lugar.
Otra de las referencias en la investigación de Kobyłecka-Piwońska, es el film “Ida”, de Pawel Pawlikowski, que ganó, en 2015, el Oscar a la mejor película de habla no inglesa y que fue aplaudida por críticos de medio mundo. “Sin embargo, fue duramente criticada en Polonia. Se la calificó de anti-polaca e ‘insulto al pueblo’, además de acusarla de ‘escaso rigor histórico’ al exagerar negativamente el papel de los polacos durante la ocupación nazi y reproducir estereotipos de la comunidad judía”.
“Te echo de menos, judío” es otra de las manifestaciones artísticas destacadas por la investigadora: “una performance de Rafał Betlejewski que logró eliminar la palabra ‘judío’ del contexto antisemita en que se la concebía, y explora la nostalgia ante la ausencia de la cultura judía. Su performance “Pajar en llamas” también nos invita a quemar en el pajar la propia ignorancia”.
Bajo el provocativo título “No hay tal cosa como un ojo inocente”, las fotografías de Wojciech Wilczyk son también exponentes de esta sana mirada alternativa; “se muestran sinagogas y casas de oración conservadas en la Polonia contemporánea, y que distan mucho de la supuesta objetividad de los inventarios. La mayoría de los edificios fotografiados en la colección, no habían obtenido el rango de monumento, no estaban cubiertos por la protección de las oficinas de conservación. Se trata de una mirada crítica que se aleja del enfoque tipográfico propio de los catálogos. “Las imágenes van acompañadas de descripciones de su historia y registros de conversaciones que el fotógrafo tuvo la oportunidad de mantener con residentes encontrados al azar en los lugares que visitó. Así, en una de las conversaciones con el dueño de una panadería, este le comenta que ese comercio estaba desde 1943: Un año que da una fuerte significación a la frase ‘tomar posesión’”, explicó Ewa Kobyłecka-Piwońska.
Barbara Jaroszuk y los de abajo
La segunda parte de la conferencia estuvo referida a la recuperación de otra memoria perdida: la campesina. La docente y traductora de literatura argentina Barbara Jaroszuk subrayó “la importancia de los diálogos interculturales para reflexionar sobre las verdaderas raíces de los pueblos. Si bien los orígenes de la sociedad polaca actual, son, en su mayoría, plebeyos, los discursos históricos oficiales, sin embargo, siguen acentuando el pasado supuestamente nobiliario de Polonia”.
En su exposición, la docente e investigadora mostró la obra de artistas de diferentes campos de expresión que han intentado de desenterrar la memoria plebeya para comprender los procesos sociales del pasado.
Entre los ejemplos ilustrativos de este proceso antihegemónico se encuentran “Otra historia de los Estados Unidos” de Howard Zinn, que reconstruye el pasado norteamericano desde los campos de esclavitud.
La Prof. Jaroszuk destacó también la figura del escritor polaco Szczepan Twardoch, quien llegó a afirmar: “Soy descendiente de esclavos”, pues en Polonia una minoría esclavizó a una mayoría que estaba atada a sus campos. “Llevamos la carga de la esclavitud en nuestra historia”, afirmó Jaroszuk.
La traductora polaca también hizo alusión al texto “El arte de desgranar alubias” (2006), de Wieslaw Mysliwski, pues “reivindica la herencia campesina polaca en un libro que refleja el acervo cultural de los de abajo, los marginales de Polonia”.
De mecanismos y relatos
“El comunismo, si bien destruyó la estructura social de Polonia, nunca pudo con sus mecanismos de desprecio”, afirma Barbara Jaroszuk.
La investigadora ponderó la rebeldía de Jakub Szela, un líder polaco del levantamiento campesino contra la nobleza polaca en Galicia en 1846; dirigido contra la propiedad y la opresión señoriales. “Este personaje histórico inspiró a Radek Rak en ‘Fábulas sobre el corazón de serpiente o Jakub Szela otra vez contado’, en que la ficción plantea a Szela en la posición de Señor, cambiando la perspectiva social, mezclando folklore, oralidad y ficcionalizando la historia”.
Las particiones históricas de Polonia (1772, 1793 y 1795) hablan originalmente de una 70% de población campesina y de un 6% de nobleza. “No podemos provenir todos de esa pequeña minoría. La mayoría el pueblo polaco actual son nietos y bisnietos de aquellos campesinos sometidos y violentados por sus señores”, afirmó Jaroszuk .
“Sonka”, de I. Karpowicz, nos habla del lugar de las mujeres campesinas, la lucha por recuperar la memoria de los marginales, del “brutaje” de los bastardos de la servidumbre, la protagonista, Sonka, es bielorrusa, es una mujer que carga con su historia de discriminación y humillaciones”, señaló la conferencista.
Asimismo, Jaroszuk comentó que esta lucha “parece reflotarse con la conducta provocativa de D. Richarski, promocionado como ‘El bruto que Polonia necesita’. Este artista callejero y protagonista social, viaja por Polonia con un tractor, monumento a la memoria campesina. También rinde homenajes al campesinado a través de murales y street art, que representan al trabajador con su hoz, o las familias campesinas típicas”.
Para finalizar, Barbara Jaroszuk sostuvo que “los abusos físicos de los señores a sus campesinos fueron marcas dolorosas de la humillación que perduran y nos ayudan a entender y construir las relaciones en nuestra sociedad de hoy. Se trata de Justicia social, de deconstruir para edificar un futuro más igualitario”.