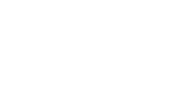Asistimos a una ola de opiniones que giran en torno a la presunta decadencia del sistema universitario argentino, vinculada principalmente (de nuevo de manera presunta y según los enunciadores de tales opiniones) con la masificación y con la politización de dicho sistema. Entre otras observaciones, se señala su elefantiasis y despilfarro de recursos económicos, su orientación ideológica, su supuesta voluntad adoctrinante, su innecesaria masividad y sus, agregan los editorialistas, paupérrimos resultados cuanti y cualitativos.
Me parece importante poder aportar una respuesta que surja desde la academia e, incluso, de la propia facultad donde se han generado algunas opiniones que han tomado estado público recientemente. Fundamentalmente, porque dichas intervenciones dan la apariencia, para quien no conoce el funcionamiento universitario, de una supuesta confesión de parte que sirve para impugnar el sistema en su totalidad, cuando en realidad el hecho mismo de que estos discursos existan demuestra la efectiva convivencia ideológica en la universidad pública argentina y son, por cierto, parte de la evidencia incontrastable de que no existe una organización orientada hacia el adoctrinamiento. Además, me parece necesario poder hacerlo no desde la indignación, que lógicamente estas opiniones “desde adentro” generan en gran parte de la comunidad académica que se siente agredida una vez más y, hasta cierto punto, traicionada. Si no desde una racionalidad y una serenidad que, de alguna manera, aporte a la discusión colectiva y que al mismo tiempo ponga de relieve la importancia del conocimiento que se produce en nuestras universidades que, en definitiva, fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y democrático.
La dinámica de oposiciones ha sido ampliamente descripta y no es específica del sistema cultural argentino. Pierre Bourdieu insiste en caracterizar la oposición centro/periferia como estructurante de los sistemas de producción simbólica. En el campo cultural, dicha oposición se materializa en lógicas que Bourdieu caracteriza como enfrentamientos discursivos entre la ortodoxia consagrada y la heterodoxia advenediza y las vincula con las funciones del sacerdote y del profeta que proponía Raymond Williams.
En todo caso y aunque, como decíamos, es una característica global, el sistema cultural argentino está estructurado desde su origen explícitamente en torno al par opositivo civilización o barbarie, consagrado por Sarmiento en Facundo. En 1837, ocho años antes, Esteban Echeverría había publicado “El matadero”, considerado el primer cuento de la literatura argentina (y, aun antes, Ascasubi había escrito “La resfalosa”). Como se sabe, el texto de Echeverría narra el secuestro, violación y asesinato de un refinado joven unitario por parte de una horda de federales salvajes. Nombres como Sarmiento y Echeverría han trascendido y, de hecho, son el origen mismo de la ortodoxia literaria. Es decir, el nacimiento del sistema literario consagrado por la academia está orientado hacia una visión liberal que, sin demasiado esfuerzo argumental, podría ser calificado como elitista. Esta perspectiva se hegemoniza y se sostiene a lo largo de más de un siglo de historia literaria: Borges y Bioy, en un episodio memorable, reescribieron “El matadero” en clave antiperonista y filosemita. Me refiero a “La fiesta del monstruo” (H. Bustos Domecq, 1947), donde el joven unitario es ahora un idealizado judío al que los nuevos salvajes apedrean ferozmente luego de llamarlo “sinagoga”. Algunas lecturas insinúan que una interpretación en esa misma dirección podría hacerse de “Casa tomada”, en donde la tradicional oligarquía argentina parece ser amenazada por una fuerza indefinida que avanza sobre la casa familiar. Cortázar representa, sin tanta sutileza, el mismo conflicto en “Las puertas del cielo”, incluido también en Bestiario.
Durante años, la intelligentsia argentina se preguntó quién sería el encargado de escribir el Facundo cuando en realidad, y paradójicamente, ya lo único que podía hacerse era volver a escribirlo una y otra vez, aunque cambiaran algunas lógicas. Es evidente que “Cabecita negra” de Germán Rozenmacher y “El niño proletario” (1973) de Osvaldo Lamborghini son relecturas y reescrituras de esa misma clave cultural de ortodoxias y herejías propias de la estructuración opositiva del sistema que revelan, justamente, el dinamismo que venimos describiendo: la paradoja, si se quiere, es que Rozenmacher era judío y escribió su cuento para denunciar los abusos del sistema liberal en contra del sujeto histórico señalado como bárbaro por los unitarios como Echeverría y por los antiperonistas como Borges. Lamborghini, hijo de un ingeniero, producto de la universidad pública argentina, escribió varias alegorías para referirse a la violencia política, más allá de “El niño proletario”. Pero, si se quiere, también cuentos como “La fiesta ajena” (1982) de Liliana Heker puede pensarse en la misma dirección, al igual que “El carrito” (2016) de Mariana Enríquez o “Nada de todo esto” (2015) de Samanta Schweblin
Al estudiar el devenir del campo literario, sus escrituras hegemónicas, sus cambios de perspectiva, es evidente que la historia no avala solamente una interpretación.