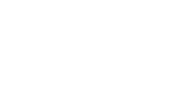Ana María Shua: “La universidad pública y la cultura, tejido invisible que nos une”
La galardonada escritora expresó que “hoy, al agradecer este honor, no puedo dejar de pensar en lo que significa defender la cultura argentina y la universidad pública. La cultura no es un lujo, no es un adorno, es el tejido invisible que nos une, es la lengua que hablamos, las historias que contamos, los silencios que compartimos. La universidad pública, gratuita y abierta, es el lugar donde ese tejido se fortalece, donde las preguntas se hacen más incómodas y más necesarias, donde miles de jóvenes descubren que tienen derecho a imaginarse un futuro distinto. La Argentina ha pasado por muchas crisis, todos lo sabemos, y sin embargo, en cada una, la universidad pública estuvo ahí, resistiendo, generando el pensamiento crítico, cuidando de la ciencia y del arte, sembrando futuro. Por eso agradezco este doctorado como quien recibe un voto de confianza. Es un gesto que me recuerda que la cultura argentina, a pesar de todo, sigue viva, sigue inquieta, sigue creando, y que la universidad pública es su casa más hospitalaria, la que no le cierra la puerta a nadie”.
“Quiero también recordar a la profesora Bettina Ballarini. Hoy no está físicamente con nosotros, pero yo sé que este acto lleva su marca, su insistencia, su fe en la importancia de reconocer y de sostener la cultura nacional. Fue una gran profesora, editora, escritora y una genial lectora insaciable, irrevocable, impenitente. Y agradezco, por supuesto, a la Universidad Nacional de Cuyo, a todos y todas los que hicieron posible este doctorado, al consejo, al comité, a las autoridades, al profesorado, a los estudiantes que cada día reinventan el sentido de enseñar y aprender”.
“Dice el Talmud que los maestros son como troncos de leña que arden larga y lentamente. Los estudiantes son como las astillas que se necesitan para encender una hoguera. Dos aspectos inseparables para que se produzca el fuego y el calor del conocimiento”.
El misterio, punto clave de la creación literaria
La escritora contó que “voy a dar un taller de microrrelato al que titulé ‘La brevedad, técnica y misterio’. El misterio está en el punto clave de la creación literaria, con o sin brevedad y ahí apenas si podemos aproximarnos. Lo único que acierta en el blanco, cerca del centro, es la flecha de la poesía, precisamente por ser la expresión de lo inexpresable. La razón no tiene otro remedio que pasear por los alrededores. Propongo, entretanto, una forma de lo indecible”.
“Se invita a la razón a dar un paseo por los alrededores. Por ejemplo, pensar la creación como el establecimiento de conexiones no evidentes entre zonas de la realidad. Falso cosmos, construcción, invención de una estructura no preexistente en el caos multiforme y heteróclito de los hechos. Conexiones, después, fácilmente analizables. No voy a dar ahora las claves prosaicas, pero las conozco. Podría determinarlas en cada una de mis novelas, cuentos, micros o poemas, pero siempre después. Antes nada es previsible, excepto la voluntad. Cualquier tratado acerca de la existencia de las musas nos prueba que están ahí, existen, son caprichosas, rebeldes. No siempre bajan a tierra, pero si no nos encuentran, no se quedan a esperarnos. Hay que estar constantemente trabajando para asegurarnos de no perder su visita. Lo que se crea, nada. Es una construcción a partir de los viejos materiales de siempre, en base a estructuras predeterminadas por la tradición. Los bloques de un templo pagano en la edificación de una iglesia”.
“Lo que se crea, apenas alguna nueva interrelación entre las partes, un sutil apartarse de ciertas normas cuya aplicación es necesario dominar para poder rebelarse contra ellas. Exactamente como en los sueños. Nada más que una combinación diferente de factores que, sin embargo, altera, altera y altera el resultado. Y absolutamente distinto de los sueños, porque es una combinación bajo control. El tosco frotar de dos piedras, sin saber si va a saltar o no la maldita chispa, pero con todo preparado para aprovecharla si aparece. La chispa, entonces, incontrolable, imprevisible. Es posible buscarla, pero no hay garantías de que brote. El fuego, en cambio, la hoguera, como producto de la razón. Entre ramitas, elegir las más secas, amontonarlas, considerar la necesidad de oxígeno, optar por cierto ángulo”.
El oficio de escribir: de aprendizajes y revelaciones
Shua continuó explicando que “si el núcleo de la creación es indemostrable y pertenece al reino de lo indecible, en cambio, sí es posible hablar del oficio, de ciertos aprendizajes y revelaciones a lo largo del camino que recorre un narrador. Se tiene, generalmente al empezar, un cierto placer y dominio del lenguaje. Salvo algunos casos rarísimos de narradores natos, a contar se aprende”.
“El tránsito más común recorre el camino poesía-cuento-novela. Mi generación, en particular, no tuvo en la escuela un aprendizaje de la narración. No se nos hacía contar historias, sino elaborar pequeños ensayos que se llamaban, con justa razón, ‘composiciones’. Se tenía, un instrumento, la palabra. Y una pasión, la lectura”.
“Se desea el salto, el dominio sobre ese material que nos provoca semejante placer. ¿Cómo aprender a contar? Y sobre todo ¿dónde encontrar el valor necesario para tolerar los errores en el aprendizaje? A mí me asombró descubrir en un texto de Rodolfo Walsh angustias semejantes. Angustias parecidas a las que tenía yo cuando trataba de escribir mis primeros relatos, mis primeras historias. Durante mucho tiempo, cuenta Walsh, se sintió impedido por el terrible mandato de Rilke: ‘solo aquel que escribe sin poder evitarlo, impulsado por una necesidad más fuerte que su voluntad, está llamado a ser poeta, a ser creador’. Un magnífico mandato desde la visión romántica. Pero en la práctica, todo lo contrario”.
“¡Qué enorme voluntad se necesita para decidirse y dedicarse a escribir! Tuve otro descubrimiento extraordinario: es posible ser un escritor mediocre. Vale ser un escritor mediocre. No se imaginan qué enorme alivio que me produjo eso”.
“Primera etapa, entonces, saltar sobre la barrera psicológica que nos impide aceptar que nuestro primer cuento será peor que cualquiera de Chéjov. Durante años yo no pude pasar del primer párrafo porque era evidente que ese cuento, que intentaba escribir, nunca sería un hito en la historia de la literatura”.
“’Muchos serán los llamados y pocos serán los elegidos’. En mi historia personal me rescató de la parálisis una revista femenina de cuentitos románticos, la revista Nocturno. Ese era un género menor en el que también me complacía yo como lectora ecléctica. Libre, entonces, de la exigencia de genio literario y de profundidad conceptual, para Nocturno, y con el seudónimo de ‘Diana de Montemayor’ pude aprender. A mis 19 años, descubrí que no era necesario inventarlo todo. Que en realidad no era necesario inventar absolutamente nada”.
“Descubrí las dos vertientes de la literatura: la tradición literaria que le va a dar el marco a la estructura o a la ruptura de ese marco, deliberada deconstrucción de esa estructura, que es exactamente lo mismo, y la experiencia, propia o ajena, hecha de todo lo que uno vivió, estudió, conoció, experimentó y/o le contaron. Solo es posible crear a partir de lo que ya se conoce. En función de lo cual, arbitrariamente, decreto: para el creador, lo desconocido o exótico no existe”.
“Escribiendo uno de mis primeros cuentos, tuve otra súbita revelación. Uno de mis personajes, una especie de perseguido-perseguidor, untaba manteca en el pan. Y de golpe, me di cuenta de cómo lo hacía exactamente: no cortaba un pedazo de manteca y trataba penosamente de untarlo, sino que raspaba la parte de arriba del pan de manteca con el cuchillo hasta que una cierta cantidad de manteca, apropiadamente deshecha, se acumulaba en la hoja y entonces ahí la podía extender en forma prolija y pareja sobre el pan. El descubrimiento de lo particular es una de las claves esenciales de la creación literaria. Cuando lo general no es más que la convención, lo trillado, solo tiene sentido contar lo único, lo particular, lo diferente: Ahí está la literatura. En lo imprevisible está el arte”.
El guion: estado puro de la narratividad
La escritora apuntó que “así como idiomas muy dispares pueden recortar de varias maneras el espectro de los colores, toda nuestra percepción de la realidad se realiza a través de esa suerte de casillero mental con los que nuestra cultura, y cualquier cultura, nos cuadricula el pensamiento. Un súbito cambio de casillero, una redistribución de los objetos en que se haga evidente lo arbitrario de toda clasificación de la realidad. Ese es el trabajo de la imaginación”.
“Es muy fácil observar esta operación en el lenguaje literario, donde la creación trabaja en la ruptura de los estereotipos de la lengua. Pero también es fácil equivocarse, creyendo que ese es el único lugar de la creación literaria cuando quizás ni siquiera sea el más importante. Ese es el trabajo que define el estilo, el que permite crear una buena frase, un maravilloso párrafo, hasta una página literaria”.
“Hay un elemento de la creación narrativa que se pone en evidencia cuando se trabaja en un guion de cine: el escritor no cuenta con ninguno de los rasgos de estilo. Es el director el que domina la frase, el que juega con el párrafo, el que decide el ritmo y el tono con que se va a contar. El escritor sube al ring con los brazos atados a la espalda. Solamente puede esquivar y dar cabezazos. Y, sin embargo, dentro de esos límites también opera un trabajo de creación. El guion es narratividad en su estado puro, la esencia misma del contar, despojada de la palabra y todavía sin imagen, más que desnuda, sin carne, es el esqueleto de la narración. Algo quizás parecido a lo que Hjelmslev llamaba ‘la forma del significado’”.
Luego, Shua citó un fragmento de su texto “Introducción al caos”, en Botánica del caos: “La tierra es informe y está desnuda pero no vacía. No vemos su desnudez porque nos ciega piadosamente la palabra. Antes y por detrás de la palabra, es el caos”.
“El lenguaje nos consuela con la falsa, platónica certeza de una Mesa que representa todas las mesas, un concepto de Hombre que antecede a los
múltiples hombres. En la realidad multiforme y heteróclita sólo hay ocurrencias, la babélica memoria de Funes. Cuando un niño dibuja por primera vez una casa que nunca vio, pero que significa todas las casas, ha conseguido escapar a la verdad. Se ha tapado los ojos para siempre con las convenciones de su cultura y sale del caos, que es también el paraíso, para entrar al mundo creado. La poesía usa la palabra para cruzar el cerco. Se clava en la corteza de las palabras, abriendo heridas que permiten entrever el caos como un magma rojizo. En esas grietas, en ese magma, hunden sus raíces estas brevísimas narraciones, estos ejemplares raros. Pero sus tallos, sus hojas, crecen en este mundo, que es también el otro”.
La lectura y la locura
Para cerrar su disertación, la escritora acotó que “no puedo dejar de referirme a ese otro elemento fundamental, sin el cual la escritura dejaría de existir: la lectura, los lectores. El que lee, no escucha, no ve, no está, no le importa. Se incorpora al torrente de las letras. Se deja llevar sin hundirse. Se aviene a participar en la corriente del más humano de los ríos. Ese conjunto limitado de signos capaz de contener todos los universos posibles. El infinito incorpóreo acontecer de la palabra escrita”.
“Yo, que soy escritora, sé muy bien que la literatura no salva del hambre ni de la deuda externa. Y también sé que si una persona no come, se muere. Pero si no sueña, se vuelve loca. Y la locura es una de las formas más terribles de la destrucción de la identidad. La cultura, la ciencia, el arte, la filosofía son los sueños de nuestra nación. Que no mueran nuestros sueños, defendamos nuestra identidad”.